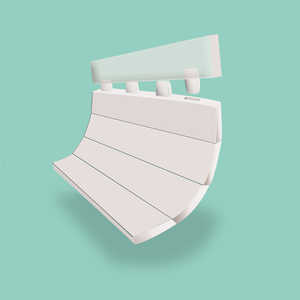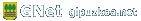Presencia romana
El descubrimiento de un importante puerto romano en Irún,
antigua Oiasso, ha ampliado el horizonte de la historia marítima
vasca. Todos los datos indican que la fundación del
asentamiento romano de Oiasso responde al carácter estratégico
del lugar y a los yacimientos minerales del entorno.
En este punto existe un paso natural que permite superar por
el litoral la barrera montañosa de los Pirineos, y en las inmediaciones
se han reconocido kilómetros de explotaciones
mineras romanas dedicadas a la extracción de minerales de
plata, cobre y hierro.
Los primeros datos de la colonización romana se fechan a
finales del siglo I a. de C. dando paso a una etapa de crecimiento
dinámico que, a partir del período Flavio y, sobre
to-do, a finales del siglo I de nuestra Era, adquiere su máxima
ex-presión. Esta fase de apogeo está estrechamente ligada a la construcción de muelles, varaderos, diques y almacenes de
un puerto de importancia regional que se mantendrá muy
activo por lo menos hasta finales del siglo II AD.
El puerto de Oiasso se inscribe en la ordenación marítima del
imperio, se encuentra en una posición equidistante de los
puertos de Burdigala (Burdeos) y Portus Victoriae Iuliobrigensium
(Santander), en el mismo eje del Golfo de Bizkaia.

Es difícil imaginar un puerto importante sin barcos ni astilleros.
Sin duda, los fundadores de la ciudad de Oiasso llegaron con sus
gremios de constructores, entre los que no faltarían maestros carpinteros
de ribera, como ya sucedió en Nantes con la construcción
de galeras romanas de tipo mediterráneo, por orden de Julio
César, para combatir a los vénetos en las costas que hoy conocemos
como bretonas. Es lógico pensar que los astilleros que necesariamente
albergara Oiasso estarían nutridos de mano de obra
autóctona, al igual que las tripulaciones de sus naves. © José Lopez

Es muy probable que el origen de la técnica constructiva de los
cascos a tingladillo esté asociado a las canoas monoxilas. Éstas, limitadas
por el tamaño del tronco, pudieron desarrollarse con la
aplicación de tablas solapadas a sus costados. Si bien esta técnica
difiere tecnológicamente del sistema de espiga, comparte con él el
concepto de elaboración del casco empezando también por el forro.
Esta similitud conceptual podría haber propiciado la construcción
de barcos a tingladillo de línea romana en nuestro litoral. © José Lopez
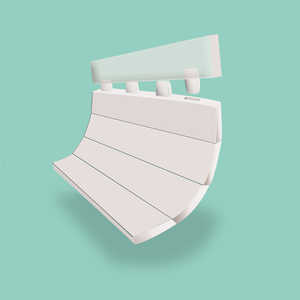
Esquema que muestra la hipotética evolución de la técnica
constructiva romana hacia la técnica atlántica del tingladillo. Las
gruesas tablas de los barcos romanos se unen a las ya montadas sin
apoyarse sobre un armazón previo, formando el casco a medida
que se añaden más tablas. Éstas se unen entre sí mediante espigas
insertadas en ranuras distribuidas a lo largo de los cantos, exigiendo
un minucioso trabajo de carpintería para obtener un encaje perfecto
que finalmente será reforzado con piezas estructurales internas. © José Lopez

Restos de entramado del muelle, puerto romano de Oiasso. © José Lopez

Mazo encontrado en el puerto romano de Oiasso, asociado a
labores de construcción naval según otras piezas existentes en Londres y Ostia. © José Lopez

En las excavaciones arqueológicas realizadas por el equipo de
Arkeolan en la mina grande de Arditurri (Arditurri 20) de Oiartzun
en el año 2008, se han descubierto importantes testimonios de trabajos
romanos. Destacan las labores de beneficio del filón, encaminadas
a la obtención de minerales de plata. Las galerías se abrieron
siguiendo el método de torrefacción que consistía en quemar grandes
cantidades de madera junto a las paredes de roca para, una vez
reblandecida por efecto del calor, extraerla con mayor facilidad. Los
mineros romanos se valieron de lámparas de aceite –lucernas– para
iluminar los trabajos del subsuelo; al ser de barro, era frecuente que
se rompieran y que sus fragmentos quedaran en el interior de las
minas. Éste de la imagen, presenta una embarcación de remos, con
una alta popa. La parte de la proa ha desaparecido y con ella los
indicios que nos permitirían determinar si era una nave de guerra.
Los barcos de la armada romana llevaban un espolón metálico,
rostrum, con el que embestir a los enemigos. (Mertxe Urteaga). © José Lopez

El contexto atlántico del imperio de Occidente, con los puertos
romanos de Portus Victoriae Iuliobrigensium (Santander), Oiasso
(Irún), Burdigala (Burdeos), Gesoriacum (Boulogne-sur-mer), base
de la flota romana del Atlántico, Condevicnum o Portus Namnetum
(Nantes) y Londinium (Londres). © José Lopez

Barco mercante romano. Un aspecto de suma importancia es la
adecuada adaptación de las embarcaciones romanas de origen mediterráneo
a las características del Golfo de Bizkaia, que muy probablemente
derivaría en una nueva tipología naval. Los romanos
en-contraron en nuestro litoral diferentes condiciones de navegación
de las que estaban acostumbrados, como el régimen de
mareas, las olas del Atlántico, la existencia de barras y los vientos
dominantes. Por otro lado, también eran diferentes los materiales de
construcción y las técnicas artesanales locales, propiciando una
simbiosis que mar-caría el inicio de la evolución en las técnicas de
construcción naval.. © José Lopez

Estos barcos son reconstrucciones de los hallados en exca-vaciones
del contexto atlántico en el río Támesis, Inglaterra. © José Lopez